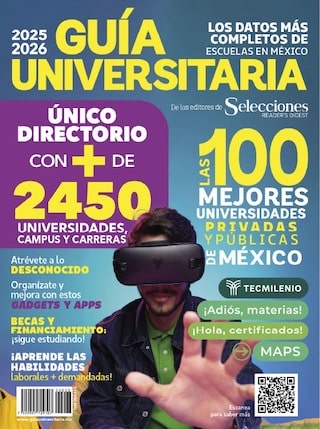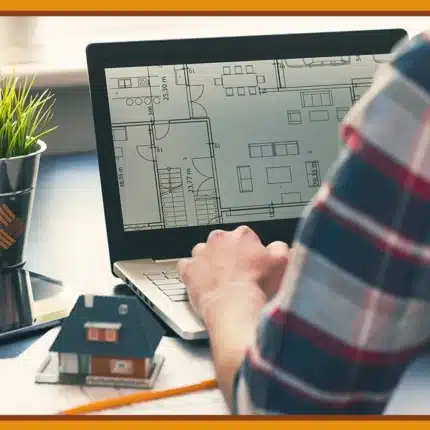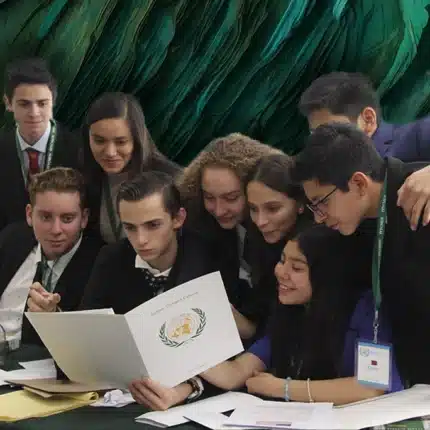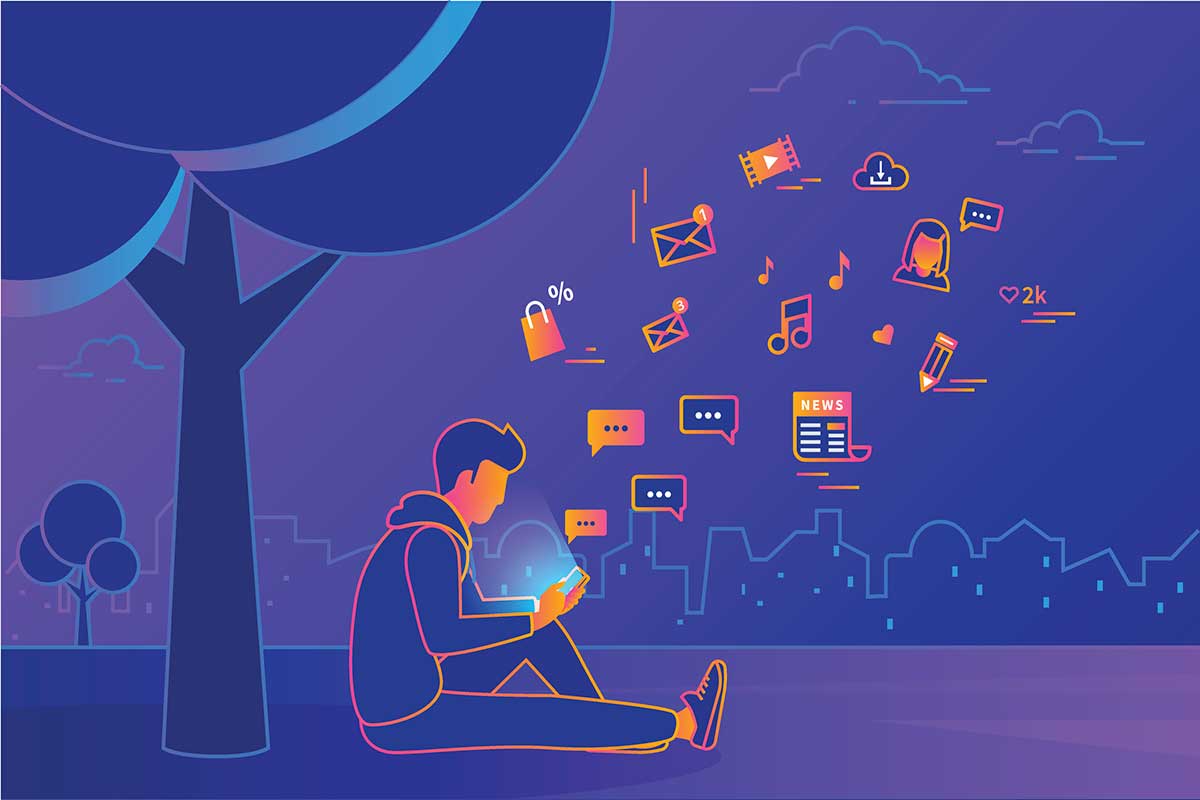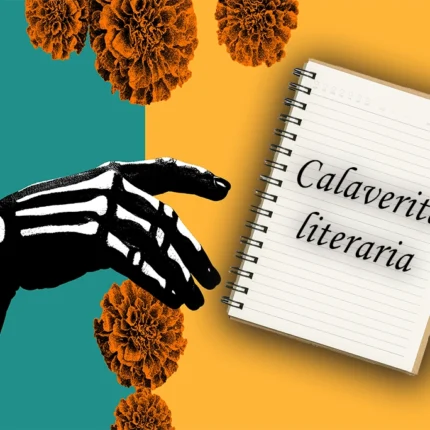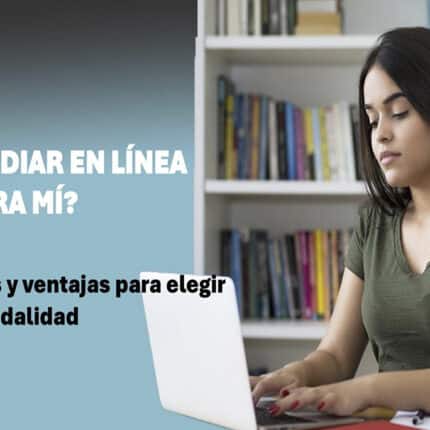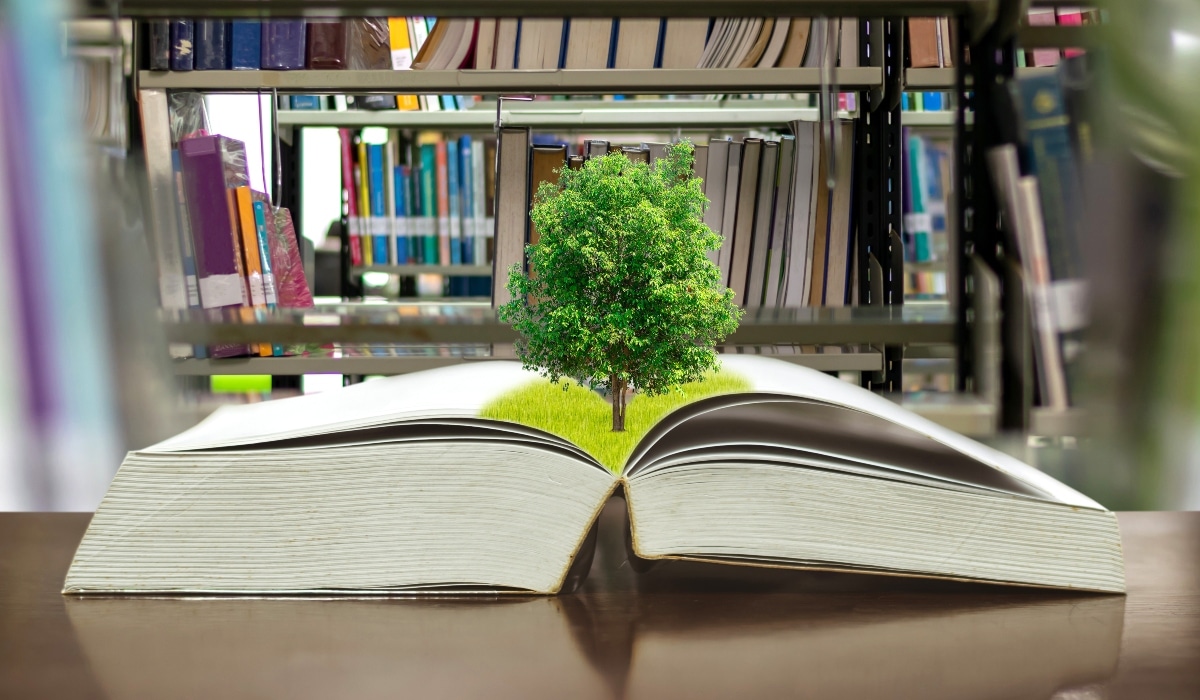¿México está preparado para un terremoto como el de 1985? Avance de la ciencia aplicada a los sismos
¿Sabías que antes del '85 los sismos se calculaban con regla y compás? El terremoto que cambió todo impulsó una revolución científica sin precedentes. Descubre cómo pasamos de 20 estaciones sísmicas a una red de más de 100, de entender el "efecto CDMX" y de crear códigos de construcción que salvan vidas. La ciencia aplicada a los sismos es el legado que nos protege hoy. 👇

El 19 de septiembre de 1985 no solo fracturó la ciudad de México, sino también la forma en que entendíamos los terremotos. La tragedia fue un parteaguas que obligó al país a mirar de frente su vulnerabilidad y, sobre todo, a apostar por el conocimiento. La respuesta no se hizo esperar: nació una era dorada para la ciencia aplicada a los sismos en México.
Lo que siguió fue una transformación radical: de calcular epicentros con regla y compás a una red digital de monitoreo en tiempo real. Esta es la historia de cómo una generación de científicos e ingenieros convirtió el dolor en progreso, innovación y resiliencia.
El despertar de una nación: el antes y el después
El sismo de 1985 dejó una lección brutal: estábamos subpreparados. El Dr. Carlos Valdés González, del Instituto de Geofísica de la UNAM, lo define como un evento que “marcó un antes y un después”.
Se creía que la zona de Michoacán donde se originó el temblor no era capaz de generar semejante magnitud. El evento demostró lo contrario, forzando un replanteamiento total de la sismología en México y la evaluación del riesgo sísmico. El camino hacia la mitigación de desastres había comenzado.
De 20 a 100+ estaciones: la red que no duerme
Uno de los cambios más tangibles fue la modernización del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Antes del 85, una veintena de estaciones analógicas intentaban monitorear todo el país. Hoy, una red de más de 100 estaciones digitales, estratégicamente distribuidas, trabaja 24/7, los 365 días del año. Este salto tecnológico es abismal:
- Antes: Cálculos manuales con lápiz, papel y mapas gigantescos. Tardaban horas.
- Ahora: Algoritmos y tecnología de punta que procesan datos en segundos. Cualquiera puede consultar la magnitud y epicentro de un sismo casi al instante en las redes del SSN.

Entender el “Efecto CDMX”: microzonificación y suelos blandos
El terremoto reveló un fenómeno único: la amplificación de las ondas sísmicas en la zona del antiguo lago de la Ciudad de México. Este conocimiento, crucial para la ingeniería sísmica, llevó a la microzonificación sísmica.
Se entendió que no es lo mismo construir sobre arcillas blandas (que se comportan como gelatina) que sobre suelo firme. Este mapeo detallado, impulsado por la UNAM, fue fundamental para actualizar los códigos de construcción, haciendo edificios más seguros y resilientes.
La herramienta que salva vidas: el nacimiento de la alerta sísmica
Aunque su desarrollo tomó tiempo, el concepto de un sistema de alerta temprana nació directamente de la necesidad de prevenir una tragedia de tal magnitud otra vez.
La idea era simple pero poderosa: usar las ondas sísmicas (más lentas que las señales electrónicas) para avisar segundos cruciales antes de que llegue el movimiento fuerte a zonas alejadas del epicentro. Hoy, es una herramienta vital en la cultura de la prevención.
El legado: ciencia, conciencia y prevención
El avance más importante tal vez no sea tecnológico, sino cultural. El 85 sembró la semilla de una nueva conciencia sísmica y de protección civil. Los simulacros, los planes de evacuación y la educación constante son herencia directa de ese día. La ciencia aplicada a los sismos nos dio las herramientas, pero fue la sociedad la que aprendió a usarlas.
Cuatro décadas después, el trabajo continúa, perfeccionando la detección de sismos en México y mejorando los protocolos de seguridad, porque, como bien dice el Dr. Valdés, “la temporada de sismos es del 1 de enero al 31 de diciembre”.